|
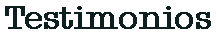
Sergio Pollastri
Aunque los dos proveníamos de otras ciudades (él de Córdoba y yo de Buenos Aires), nadie nos quitaba nuestra calidad de riojanos, ya que habíamos crecido en la capital de esa provincia. Él era unos dos años mayor que yo, por lo tanto más "viejo", lo que no facilitó que fuésemos del mismo grupo de adolescentes ni que participásemos de las mismas aventuras de muchachos provincianos. Era bastante alto y delgado, de piel morocha, de ojos más bien saltones y pelo negro generosamente ondeado. Lo conocía de vista, cuando –como la mayoría de los muchachos que nos opiábamos en las siestas norteñas– solíamos matar el ocio adolescente en el billar del Club Social. Y si en su familia lo llamaban "Tito", para los muchachos de la barra siempre fue "Bazooka" porque, cuando niño vivía pidiendo chicles de esa marca.
Cuando fui a estudiar derecho en la ciudad de La Plata, me instalé en un dúplex que alquilaban otros riojanos en la calle 61, a pocos metros del bosque. Allí lo llamaban indistintamente Tito, Bazooka, o Zoka, para abreviar. Cuando llegué, estaría cursando tercer año de Ciencias Económicas, era el mejor ajedrecista del grupo (solía jugar partidas simultáneas con los otros) y entendía bastante de electrónica. De sueño pesado, lo angustiaba la posibilidad de llegar tarde a los cursos. Había conectado la radio a un reloj eléctrico de manera que funcionase como un despertador a todo volumen. Así y todo le costaba despertarse, en tanto los otros comenzábamos a las puteadas para que apagase la radio de una vez. Llamaba la atención la manera en que dormía: rígido y derechito, parecía un poste envuelto en una frazada que alguien había depositado sobre la cama.
Mi relación con él no fue la de "amigos" durante el primer año. Es más, hubo entre nosotros varias tiranteces provocadas, más que nada, por mi carácter orgulloso, por la vanidad arrogante con la que trataba de ocultar mis limitaciones culturales y, por esos imaginados romances que yo contaba y que no eran otra cosa que la máscara que cubría mi extrema incapacidad para seducir muchachas. Esa timidez era un punto que nos unía. Solíamos maldecirnos por no haber tenido el coraje de avanzar una mina que nos gustaba y nos moríamos de envidia ante la facilidad con que algunos se las llevaban a la pieza.
También nos unía el canto. Nuestros fines de semana eran guitarreadas en los centros de estudiantes, en peñas o en el dúplex de la calle 61. En ellas, tanto él como yo intentábamos paliar nuestra timidez aferrándonos a la guitarra y tratando de sacarle jugo a la simpatía con que las muchachas acogían nuestra tonada norteña. Recuerdo que malcantábamos a dúo la canción de Horacio Guarany "Tristezas del porqué", esmerándonos en el gesto y en la entonación para que la frase final provocase alguna adhesión femenina:
"vamos muchacha, apuremos el vino
que al vino no lo vence ni la muerte".A veces funcionaba, con lo que, nosotros también pudimos vivir la gloria de pasar la noche con una estudiante en la pieza. Eso nos tranquilizaba en cuanto a nuestra capacidad de seducción. Después, los otros muchachos contaban nuestra aventura exagerando detalles e imaginando sus pormenores eróticos, cosa que, además de halagarnos, nos hacía morir de risa ya que los comentarios siempre estaban cargados de humor provinciano.
Cuando, un año y medio después, se nos terminó el contrato de alquiler, yo me fui a vivir con otros norteños en el cruce de las calles 19 y 57, en tanto ellos alquilaron una casa chorizo cerca del dúplex. Con Tito seguimos encontrándonos en las guitarreadas y contándonos nuestros esporádicos levantes. Y, cada vez que uno relataba un elemento jugoso de su conquista, el otro lo premiaba con una exclamación llena de aliento y de sana envidia: ¡Degenerado! Así comenzamos a usar el "degenerado" para llamarnos mutuamente. Con el tiempo, lo abreviamos en "Dege".
Tanto él como yo éramos buenos estudiantes. Nuestra carrera universitaria sin demasiados tropiezos, en la cual las buenas notas no eran una excepción, nos auguraba un promisorio futuro profesional.
En algún momento se nos dio por la parapsicología y la hipnosis. Leíamos todo lo que podíamos al respecto y llegamos a realizar algunos ejercicios hipnóticos de regresión temporal que nos dejaron boquiabiertos.
A fines del 71, me pasó lo que a muchos: alguien vino a demostrarme que detrás de mi carucha provinciana y de esas canciones que yo componía hablando de paz y amor universal, se escondía un egoísta primario que aspiraba a la salvación individual en tanto la mayoría popular era amordazada en su identidad política, reprimida en su expresión de hartazgo y condenada a una miseria progresiva. ¿Qué carajo era lo que yo mamaba en la facultad de Derecho? ¿No era contradictorio estudiar la Constitución Nacional y las leyes en un país que sólo había conocido dictaduras militares casi desde mi nacimiento? ¿Cómo podía dormir tranquilo pensando en mi diploma universitario en tanto muchos jóvenes de mi edad dejaban sus vidas al lado del pueblo en un intento de convertir nuestro planeta en el verdadero Paraíso? ¿Cómo es que yo...? Etc.
Los argumentos fueron contundentes y me lanzaron en la militancia política. Y si al principio yo pensé convertirme en abogado de humildes y militantes populares, al poco tiempo la aspiración a un diploma universitario se resquebrajó ante la promesa de un diploma de mayor jerarquía, aquel que sólo obtenían los seres humanos sensibles y solidarios: el de revolucionario. Dicho de otra manera, el de Hombre Nuevo.
Varios meses después, a medida que el clima social se caldeaba cotidianamente con la movilización popular y el auge de los grupos revolucionarios armados, comencé a transmitirle al Dege los mismos argumentos ideológicos que me habían permitido abrir los ojos a la realidad política y social. Era una época en la que –a menos de tener una piedra en el corazón o pertenecer a una familia acomodada con el gobierno militar de turno– no se podía ser indiferente a la lucha de los sectores populares: si nosotros, representantes de la clase media provinciana, nos considerábamos seres humanos sensibles, debíamos jugarnos las pelotas para reivindicar los derechos de las clases desplazadas. Eso significaba luchar para que todo el mundo tuviese acceso a la cultura y al bienestar del que nosotros gozábamos porque, detrás de la frase "diferencias sociales" que, meses antes, entendíamos como lógicas y naturales, latía una serie de elementos que sólo podía definir la palabra injusticia. Mi progresivo dejar de lado la carrera universitaria para incorporarme a la lucha política, fue para el Dege no sólo la prueba de la solidez de mi convicción sino también un elemento que le agudizó las contradicciones por las cuales yo había pasado no mucho antes. Rápidamente nuestras discusiones pasaron de lo ideológico a lo político-coyuntural: ¿en base a qué decidirse entre ésta o aquella organización popular? Yo le expliqué las razones de mi elección y nuestro proyecto a largo plazo: crear un hombre nuevo en una sociedad más solidaria, evitando la "importación" de modelos válidos para contextos históricos y realidades sociales diferentes de la nuestra.
Un día aceptó que lo presentase a un responsable de la JP de la zona donde yo militaba desde que me habían pasado de la universidad al trabajo barrial. Fue destinado a la Unidad Básica Juan Pablo Maestre, de Ringuelet, de la que era responsable Mónica: una entrerriana suave, delgada y trabajadora de fierro. Y, como lo uno no podía ir sin lo otro, poco tiempo después los dos largamos definitivamente los estudios y comenzamos a trabajar de albañiles. Cada tanto nos salían pequeños trabajos de estadísticas en la Dirección de Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, de la cual era director un comprovinciano tan guitarrero como fascista, al cual conocíamos de la "época de antes". Es que, a esa altura, ya nos considerábamos diferentes. Estábamos convencidos que por haber abrazado la causa popular, habíamos dado un paso importante como seres humanos. Era la época en la que, a pesar de tener al tío Cámpora como presidente, los grupos parapoliciales tiroteaban nuestros locales y asesinaban militantes populares. Como una parte complementaria de nuestra preparación, éramos asiduos asistentes a las prácticas de karate que un tal Bill dirigía en un campo de deportes dependiente de la universidad. Para mejorar nuestra forma física, hacíamos "horas extras" en una casa de Tolosa en donde yo ya me había instalado con la que luego habría de ser mi esposa, muy cerca de la Unidad Básica Liliana Gelín donde ella y yo militábamos.
En esa época, con el Dege habíamos afinado una relación en la cual el respeto, el cariño, la solidaridad y el humor sólo pueden ser definidos con un título que pocas veces tenemos la ocasión de utilizar en nuestras vidas: "íntimos amigos". Eso nos daba derecho a pasar en revista no sólo nuestras convicciones y nuestras debilidades ideológicas, sino hasta nuestra concepción de la pareja. Éramos exigentes con nosotros mismos ya que un Hombre Nuevo no podría ver la luz sin el ejercicio de la más estricta autocrítica. Sobre todo, en lo que concernía al machismo y el individualismo en el que habíamos sido educados por la tradición norteña. Nuestro lazo se vio entonces consolidado y reforzado por el objetivo militante. Amigos y cumpas. ¿O cumpas y amigos? En alguna oportunidad analizamos la superficialidad de los elementos que habían alimentado nuestra relación mientras éramos "solamente" estudiantes universitarios riojanos, y sentimos una extraña mezcla de vergüenza y alivio. Ahora, nuestro proyecto era diferente: generoso, humano, solidario.
A pesar de que la militancia nos exigía un esfuerzo formidable, la vivíamos con excelente humor y no parábamos de reírnos. Incluso cuando nos enredábamos en discusiones fenomenales alrededor de la interpretación de algún comunicado o documento interno de la Orga. Y, a pesar de que más de una vez veíamos que algo no encajaba entre el sentido común y los análisis coyunturales que nos "bajaban", casi siempre terminábamos confiando en el buen criterio de nuestros responsables. Solíamos decirnos que ellos contaban con más elementos que nosotros para la elaboración política e ideológica, y que si estaban en el lugar en que estaban, por algo era. Dudar de la capacidad de compañeros que se habían jugado la vida por el pueblo en tanto nosotros buscábamos la salvación individual, era un liberalismo que teníamos que superar con autocrítica y confianza revolucionaria.
Un día, el Dege cayó con un libro que habría de convertirse en nuestra Biblia. No se trataba de un compendio político ni de la biografía de alguno de nuestros compañeros "próceres". Se trataba de "El cumpleaños de Juan Ángel", de Mario Benedetti. Coincidíamos en que ese libro contenía todos los elementos ideológicos a los que apuntábamos y que constituían nuestra razón de ser. En la época en que aún podíamos gozar de una cierta legalidad, el Dege vivía con el libro en el bolsillo y aprovechábamos de cualquier momento libre en nuestras reuniones de sección o de ámbito (o en los descansos de las guardias armadas de la sede de la JP) para leerlo con avidez o analizar alguno de sus pasajes. Cuando pasearse con material de ese tipo se tornó riesgoso, el Dege resolvió ingeniosamente el problema: le pegó por encima una tapa de una novela de Corín Tellado (cuyo título olvidé) y así pudo continuar llevándola consigo un buen tiempo. Esta anécdota la cuento en la novela que escribí sobre "los perejiles" y que diera origen a su título: "Las violetas del paraíso". En ella, el Dege es uno de los principales personajes.
En aquella época, todavía podíamos hacer peñas en las unidades básicas para recaudar fondos para poner el agua en los barrios olvidados por los burócratas provinciales, levantar salas de primeros auxilios, llevar a los niños de vacaciones, dar apoyo escolar, comprar remedios… en fin: crear conciencia social, conciencia de clase partiendo de la solidaridad. Pero no era fácil. La solidaridad no nacía de manera espontánea de la miseria. Había rencillas vecinales, odios y celos contra los que teníamos que luchar. En cada reivindicación barrial que encarábamos, siempre debíamos enfrentarnos a los pesimistas y a los boicoteadores. En todo caso, en su Unidad Básica los resultados eran mejores que en la mía. Pero todo lo hacíamos con alegría y la sólida convicción de que al final no sólo ganaríamos la guerra popular prolongada sino que habríamos de construir esa patria solidaria con la que soñábamos y que nos costaba tántos desvelos. El único individualismo que nos permitíamos, era desear llegar vivos a ese día luminoso de la toma del poder. Y tal como venía la mano, nadie podía garantizarnos poder realizar semejante anhelo.
Un día, casi tímidamente, me confió se había enganchado con una "cumpa". Los dos, casi al unísono, largamos el mismo grito de euforia: ¡Degenerado! Y cuando me contó de quien se trataba, no pude menos que sentirme feliz por él: Mónica (Susana Quinteros) era una militante muy querida y que inspiraba un respeto especial. Suave y femenina, lúcida en el análisis político y de una entrega cotidiana ejemplar, sabía ponerse firme cuando debía imponer su rango. Y aunque no tuve muchas posibilidades de encontrarla para conocerla mejor, me bastó saber que si un ser humano como el Dege la había elegido como compañera, por algo sería. En realidad, extendíamos este análisis hacia todos los cumpas. Nos sentíamos buenas personas por el hecho elemental de compartir el humanismo que conllevaba semejante aventura. Sobre todo, a partir del momento en que con sólo salir a la calle, nos estábamos exponiendo a las balas de los grupos parapoliciales. En esa época yo había compuesto una canción que se había hecho muy conocida en la zona y de la cual el Dege era un hincha fervoroso : Canción de cuna para un combatiente. En ella yo juraba que, de tener un hijo, habría de ser "montonero o no saldrá del vientre que lo guarda".
Uno de mis recuerdos más fuertes de aquellos días es que no teníamos tiempo para nada. A veces ni para la vida de pareja. Reunirse con amigos para hablar de otra cosa que la militancia o simplemente guitarrear, era prácticamente imposible además de arriesgado. Con el Dege y Mónica jamás pudimos encontrarnos alrededor de un par de mates o un asado de fin de semana. Pero aunque nos devorase la pasión militante con el descubrimiento del mundo de los oprimidos, no nos permitíamos dejar de sentir. Luchábamos para no convertirnos en autómatas de la militancia y solíamos ser bastante críticos respecto de las desviaciones en ese sentido. Sin embargo, no era tarea fácil: regularmente, nosotros también éramos aspirados por la vorágine de la actividad. Y superábamos el agotamiento con ese entusiasmo y esa energía juveniles que no volví a experimentar desde aquella época.
Las consignas de seguridad impartidas por la Organización eran estrictas. Nuestras actividades se impregnaron de medidas de antiseguimiento y se recomendó evitar toda situación sospechosa a los ojos de los vecinos que motivara el telefonazo a la cana. Hay que aclarar que, en aquella época, el sólo hecho de ser joven convertía a cualquiera en sospechoso. El concubinato (entre tantas otras cosas) era comprendido como una estridente manifestación de rebeldía subversiva. Se dio entonces la orden a todas las parejas "estables" de legalizar su situación y lucir la alianza en el anular izquierdo como lo exigía la tradición. Fue por esta razón que muchos de nosotros nos casamos.
La militarización de nuestros ámbitos se fue dando poco a poco, pero de manera acelerada para poder responder a los diferentes ataques y a los asesinatos casi cotidianos de compañeros. Vinieron entonces las guardias armadas de nuestros locales, las pintadas con cobertura armada y los primeros operativos de apoyo militar a partir de las estructuras de milicianos que había creado Montoneros. A pesar funcionar en ámbitos diferentes, por estar dentro de la misma sección compartimos varios de estos operativos.
La urgencia de respuestas que nos exigía el tiempo político y los riesgos diarios, nos fueron no solamente endureciendo como militantes sino también, separándonos. Ya teníamos pocas posibilidades de juntarnos con el Dege para compartir nuestras experiencias barriales, nuestros análisis militantes o algunas páginas del Cumpleaños de Juan Ángel. La discreción se hizo una regla y, en funcionamiento de ámbito, hasta perdimos el tuteo. Durante el día seguíamos trabajando como albañiles, las tardes las ocupábamos en reuniones y "pateadas" del barrio y a la noche salíamos sólo por cuestiones militantes.
Fue la época en la que comenzamos a iniciarnos en las metidas de caños, y en la que la mayoría de nosotros debíamos dormir cada noche en un lugar diferente para evitar de ser asesinados por la triple A. Y no siempre se conseguía ese lugar. Dormíamos con un ojo y una oreja atentos, muchas veces completamente vestidos y listos para cazar el fierro y cubrir nuestra retirada a tiros si la casa era asaltada por los parapoliciales. Si eso debía ocurrir y, por desleche, nuestras posibilidades de salir vivos eran nulas, con el Dege nos habíamos prometido de hacer lo imposible para irnos de este mundo llevándonos al menos uno de esos hijos de puta.
Un amigo solía cobijarnos, a mi compañera y a mí, una o dos veces por semana en su casa de City Bell. Una noche de verano en la que decidimos ir a dormir a otro lado para no "quemar" esa casa, cayó la triple A. Nuestros amigos (que no eran militantes), habían ido a pasar la noche en carpa a Punta Lara. Luego de esperarnos un par de horas (en las cuales hicieron un simulacro de fusilamiento de unos vecinos que no podían dar datos sobre nosotros porque no nos conocían) la patota destrozó todo lo que encontraron e hicieron volar una parte de la casa.
Nuestra situación se hizo imposible de sostener en La Plata. Entonces pedí autorización para reengancharme en otro lado. Como tenía mi vieja en Córdoba, fui para esa ciudad. Me despedí del Dege a las apuradas, oportunidad en la cual me recriminó no haberle avisado antes para tratar de conseguirme la casa de algún compañero de barrio para instalarme aunque fuera provisoriamente.
Pero yo quería desde hacía un tiempo ese cambio de destino, para poder reiniciar la militancia con una mejor cobertura laboral y barrial, sin "quemar" mi domicilio con reuniones como lo había hecho en La Plata.
En Córdoba, el nivel de militancia era distinto. Los compañeros de mi zona de reenganche en esa regional funcionaban de manera bastante anárquica, indisciplinada y con demasiadas "liberalidades" en materia de seguridad. Como los grupos parapoliciales aún no los habían golpeado como en Capital Federal y alrededores, funcionaban como si se encontrasen en zona liberada. Por eso quizá, desde mediados del 75 las caídas comenzaron a hacerse sentir. Mucho peor fue desde el golpe de estado del 76. Ese año, fue un año de armas. El riesgo de ser asesinado tornó prácticamente nula la actividad barrial y nadie parecía asombrarse de los cadáveres que cada mañana aparecían en diversos puntos de la provincia. Nuestras salidas entonces, eran casi exclusivamente con fines operativos.
Como todo "estudiante" universitario que había pedido una prórroga del servicio militar, debí ir a La Plata a firmar algunos papeles para renovarla. Era todo un riesgo, pero no ir significaba ser declarado desertor. Y, en esa época, los milicos sabían de sobra que desertar era confesarse militante clandestino. Aunque hice trámite con el corazón aterido de aprensión, no tuve problemas para renovar mis papeles. En ese viaje fue la última vez que vi al Dege. Nos juntamos con otros compañeros de su Unidad Básica y hasta nos permitimos el lujo de ir a bañarnos a un estanque que había por su zona. Charlamos largamente sobre la situación de la Organización y cada uno especuló sobre la evolución de la lucha armada. Con el Dege comprobamos que nuestro mutuo afecto no había cambiado con la distancia. En esos meses de no vernos, él había hecho una evolución político-militar gigantesca comparada a la mía. En el abrazo de despedida, incluimos ese "hasta la victoria siempre", que era nuestro grito de guerra y de fidelidad a la Causa.
A partir de ahí todo lo que sé del Dege me llegó por fuentes diversas.
Una de ellas, sumamente confiable: Didí Velazques, la madre de mi compañera, una de esas tantas viejas anónimas que militaban sin encuadramiento guardando fierros y cumpas, reparando ropas de rajados, dándoles de comer, guardando sus hijos cuando lo necesitaban, facilitando embutes en sus casas...
El Dege y Mónica habían tenido una hija, Florencia. Muchas veces necesitaron de Didí (que vivía en 16 entre 527 y 528 de Tolosa) para que les cuidara la bebita mientras ellos se dedicaban a tareas militantes. Cuando mi suegra venía a visitarnos a Córdoba (cosa que consolidaba nuestra imagen de familia ante los vecinos), nos contaba de los juegos de Florencia con Frida, la perra bóxer. Alguna otra vez el Dege encomendó su hija y otro bebé al cuidado de Didí por varios días.
En una oportunidad, el Dege le pidió autorización para guardar en la casa un compañero que tenía orden de no salir de la pieza ya que debía cumplir algunos días de arresto. Cuando llegó con el cumpa, lo metió en la habitación que antes había sido la mía. Allí, según Didí, el compañero recibió en posición de firmes una fuerte filípica de la parte del Dege, y la orden de hacer un trabajo autocrítico por escrito durante su encierro. A Didí le recomendó de darle de comer lo estrictamente necesario y de dejarlo salir sólo para ir al baño. Didí, apiadada, no cumplió lo de la comida ofreciéndole sánguches y pastafrolas que el compañero, disciplinadamente, rechazó.
La primera en caer en manos de la represión, y lograr fugarse, fue Mónica. Esto ocurrió a mediados del 76. Ella misma le contó a Didí los pormenores. De aquel relato que me transmitiera Didí me quedan sólo algunos detalles. Mónica había sido esposada a otro compañero y tirados en la butaca trasera de un auto. El que estaba en el asiento del acompañante, le apoyaba el caño de una pistola en la cabeza. En algún momento, el tipo les dijo "a ustedes los ha agarrado el ejército argentino". Mónica era de muñecas muy finas. Pudo sacarse las esposas sin que el milico se diera cuenta, y con un gesto se lo indicó al compañero. Él le hizo señas de que saltase del auto. No recuerdo bien de qué manera y en qué momento, pero Mónica lo hizo y comenzó a correr por la calle golpeando puertas y gritando que la secuestraban. El milico, pistola en mano, la perseguía gritándole que se entregase o la cagaba a tiros. Ella no se detuvo. En una casa le abrieron la puerta. Al hombre mayor que lo hizo, le rogó que la ayudase porque la estaban por secuestrar. El hombre le contestó "en mi casa nadie la va a secuestrar", y la hizo pasar hacia el fondo por donde ella ganó la calle lateral saltando paredes. El milico la perdió.
Como no había sido detenida en su casa, ella y el Dege decidieron quedarse ahí con Florencia. Ignoro si después cambiaron de domicilio. Aparentemente siguieron viviendo por la zona. Al contarle los detalles de su escapada a Didí, ella le preguntó por mí. Mi suegra le dijo que en su último viaje a Córdoba me había visto muy angustiado a causa de las bajas cotidianas de compañeros y del destrozo de la Organización provocados por la represión, y que yo había comenzado a estudiar la posibilidad de la deserción. Mónica le transmitió lo charlado al Dege, quien, en una de las últimas ocasiones en que le dejó Florencia a su cuidado, le rogó a Didí que me recordara nuestro juramento de fidelidad a la Causa y que no me olvidase que en mi canción yo hablaba del hijo que "será montonero o no saldrá del vientre que lo guarda". Para ese entonces, ese hijo había nacido y yo ya no estaba seguro de desearle la misma vida que a nosotros.
Luego fue el Dege quien logró salvarse de las garras de la patota. El relato que sigue, lo hizo el mismo Dege a los riojanos con quienes había vivido en su "etapa anterior", la misma tarde de sucedidos los hechos, a fines del 76. Y no recuerdo por qué fuente llegó hasta mí.
Desde hacía un tiempo trabajaba como obrero en una fábrica metalúrgica importante de la zona, cuyo nombre olvidé. Mientras estaba en el torno (creo), notó que por los pasillos laterales avanzaba hacia él gente armada. Al milico que intentó cerrarle el paso cubriéndose con un arma larga, lo inmovilizó con una patada que le hundió el arma en el estómago. Eso le permitió escapar. No sé cómo logró evitar el cerco que le habían tendido. En todo caso, salió en la motoneta hacia su casa para poner a salvo a Florencia y a Mónica. Pero ya era tarde. Desde la esquina, vio cómo en un camión del ejército cargaban el cuerpo de Mónica en tanto un milico llevaba en brazos a Florencia. El frente de la casa acusaba los impactos de un enfrentamiento. De allí salió hacia la casa de los riojanos en donde relató lo ocurrido y pidió que le cambiaran la ropa. Cuando se fue, los muchachos quemaron la que él había dejado. Ese mismo día, el Dege llamó a familiares de Mónica para prevenirlos de que buscaran a Florencia ya que la había visto viva en manos de los represores.
Luego, las distintas versiones con que me encontré sobre la suerte corrida por el Dege y por Mónica, son confusas.
Dos ex detenidas-desaparecidas (Ana María Caracoche de Gatica y Patricia Roli) testimoniaron haber visto a Mónica, muy torturada, en el campo clandestino La Cacha, hasta su "traslado" en abril o mayo del 77. En todo caso, un comunicado del comando de la Zona 1 del Ejército del 7 de mayo del 77, habla de un enfrentamiento en el cual muriera Susana Quinteros, alias Mónica. Este comunicado confirmaría la versión de las testigos en cuanto a que a Mónica la habrían sacado del campo para fusilarla. Ella habría sido detenida en un "operativo rastrillo" en Los Hornos y sus restos habrían sido depositados en el osario del cementerio de La Plata.
En cuanto al Dege, las versiones difieren.
Una, también de un testigo de La Cacha, dice que fue muerto en el mismo operativo en el que detuvieron a Mónica. Que llevaron su cuerpo como trofeo al campo clandestino y allí elogiaron la bravura con la que se había batido hasta el final. Otra versión es que él habría caído en combate alrededor del 3 de enero de 1977, luego del secuestro de Mónica a quien –según el relato de los riojanos– el Dege habría dado por muerta cuando vio cómo la subían al camión del ejército. Cabe aclarar que una hermana de Mónica (embarazada de ocho meses) y un primo también figuran como desaparecidos.
La suerte corrida por Mónica, yo la conocía desde el 76 por el relato del Dege a los riojanos. La suya, en cambio, la supe en Julio del 2002, al leer las fichas del Equipo Argentino de Antropología Forense. Si la fecha de la caída del Dege, es más o menos exacta, el no-azar me habrá jugado una pasada de consecuencias culpabilizantes. En efecto, esa misma semana, los dos finalizábamos nuestra militancia por un mundo mejor. Él cayendo en combate, llevando su coherencia al sacrificio supremo, y yo, desertando en el sur del país de la que había sido la Causa a la cual consagrara los años más intensos de mi juventud y por la cual convenciera al Dege de abandonarlo todo.
Finalmente, luego de varios meses de tratar de pasar desapercibido haciendo "vida nueva", me salvé de un segundo intento de secuestro gracias a la ayuda de Monseñor Jaime de Nevares, a quien el ejército dio garantías por mi integridad a condición de que me entregase. Lo hice y fui recluido en el penal de alta seguridad de la ciudad de Neuquén, en 1978. Lo sorprendente –y salvador para mí– de la situación, fue que no me buscaban por mi propia militancia pasada sino por haber escondido en mi casa neuquina durante unas semanas a un militante de otra organización en plena fuga. La presencia de la Comisión Investigadora de los Derechos Humanos de la OEA, el mundial de fútbol, la situación de pre-guerra que se vivía con Chile más la vigilancia de Monseñor De Nevares, posibilitaron que mi frustrada carrera hacia el Hombre Nuevo no tuviese el mismo trágico final que el de millares de mis compañeros de ilusiones.
Y si bien la vida continuó, el complejo de haber sobrevivido atenazó mi garganta y perturbó mi vida de adulto durante muchísimos años. En el 82 decidí cambiar de aire radicándome en París.
En lo personal, el Dege me sigue acompañando desde aquellos años, mas allá de que yo esté seguro de que el anuncio de mi deserción inminente que le hiciera Didí, lo habrá decepcionado profundamente.
Es inútil buscar en las listas de desaparecidos a Roberto Héctor Morillo, ya que su familia jamás lo reclamó. Varias son las razones. La primera –y más fuerte– la radical oposición a los fundamentos de su lucha. La segunda –más comprensible– el miedo a las represalias durante la dictadura militar. No se justifica, en cambio, el porqué no denunciaron su desaparición durante el proceso a las Juntas militares ya en pleno período democrático.
En 1988, en un viaje a La Rioja, me encontré con su hermano quien me dijo haber tenido una última charla telefónica con el Dege una semana antes de la fecha probable de su desaparición. En ella, él le habría dicho que a pesar de las pérdidas que estaba sufriendo la Organización, no abandonaría la lucha. Y que, si por casualidad, algún día me veía, que me recordara nuestro grito de fidelidad a la Causa "hasta la victoria siempre". En esa oportunidad, su hermano me pasó la foto que acompaña este relato (tomada en 1967) de la época en que Roberto Morillo era "Bazooka" o "Tito". O sea de antes de convertirse en el Dege. Esa charla con su hermano me quedó grabada. Sobre todo cuando me dijo Yo sé que Tito está vivo en alguna parte y que algún día aparecerá. Yo me mostré escéptico a su planteo ya que hacía casi once años que su familia no sabía nada de él ni había hecho gran cosa para saberlo. Se lo dije y agregué que, de estar vivo, el Dege hubiera movido cielo y tierra para comunicarse con Florencia de una manera u otra. No te creas, me respondió. Tito había cambiado mucho. Incluso me dijo que los que no estaban con ustedes éramos sus enemigos aunque fuésemos de la familia y que si él tuviera que "limpiarme" lo haría.
Yo pienso que la veracidad de esta anécdota es inversamente proporcional a su necesidad de tomar distancia del compromiso ideológico de Tito. A pesar de que en aquella época de delaciones y de arremetida de la represión, sufrimos más de un momento de fuerte ceguera, no veo al Dege diciéndole semejante cosa a su hermano. No puedo creerlo porque el Dege me había hablado de ese jugador de fútbol y experto en lectura veloz, con mucho respeto y hasta cierta admiración. Por otro lado, nosotros pensábamos que los miembros de nuestras familias eran reaccionarios por facilismo intelectual, por conservadorismo provinciano o por incultura, de ninguna manera por insensibilidad. Nos decíamos que habrían de terminar por "esclarecerse" con nuestro propio ejemplo, que debíamos darles tiempo y no dejar de charlarles al respecto. Eso no nos impedía ver que a veces existía un verdadero conflicto ideológico, como en el caso de familias de compañeros en donde había militares o gente acomodada con ellos. Tito está vivo, yo lo siento, continuó su hermano. Pero claro, eso es algo que vos no podés comprender porque yo creo en alguien en quien vos no creés: en Cristo.
Hay ciclos en la trayectoria de cada ser humano, que de no ser cerrados, se convierten en una obsesión. Respecto de Florencia Morillo, la hija de mi hermano-amigo-cumpa Roberto Dege Morillo, milagrosamente recuperada de las garras de los verdugos de sus padres, viví durante casi tres decenios esa complicada sensación de querer buscarla y tener miedo del encuentro, de necesitar verla y nunca tomar la decisión firme de hacerlo. En cada viaje de regreso de Argentina a París, me turbaba la certeza de haber sido nuevamente un cobarde y haber frenado el impulso de remover cielo y tierra hasta dar con ella. Y no hace mucho que creo haber descubierto el porqué: quizá porque aún hoy, a casi un cuarto de siglo de nuestra derrota, me paralizaba el temor de que, a través de sus ojos, la mirada severa del Dege siguiese reprochándome la deserción.
Pero finalmente lo asumí. Dos meses de encarnizada búsqueda en Argentina, en la cual participaron el EAAF, las Abuelas de Plaza de Mayo y nuevamente el hermano del Dege, me condujeron a un número telefónico en Ibiza.
Y hace sólo tres días tuve el coraje de alzar el tubo y llamarla. Su sorpresa y mi emoción no pueden ser transmitidos en estos párrafos.
Hemos programado vernos pronto. Allá en Ibiza, acá en París o bien en La Plata, para mostrarle los lugares en los que su viejo, yo, y una buena parte de nuestra generación, vivimos "la utopía" de querer fraternizar los hombres de esta Tierra.
Y es probable que al encontrarla, un segundo antes de estrecharla contra mi pecho, un brillo conocido en el fondo de sus ojos me obligue a comerme ese grito que desde hace veinticinco años vive bloqueado en mi garganta: ¡Degenerado!
Sergio Pollastri
París, 3 de setiembre del 2002
{-- Indice